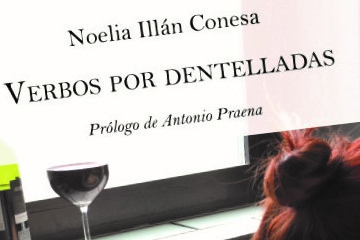31
Jul2018Una habitación de hospital con vistas al mar
0 comentarios
Jul

Que no te confundan los anuncios de televisión. La vida no huele como en ellos se supone que ha de oler la vida. El suyo está, seguramente, más cerca del olor de una habitación de hospital: cuerpos sudorosos, morfina, sangre seca. Eso sí, la habitación de hospital de la que nos habla Antonio Cruz (María, 1978) tiene vistas al mar. Más acá de la metáfora, esa habitación tiene realmente vistas al mar y en ella ha convalecido la madre del poeta.
Últimamente me llegan libros con muerte en su interior. Madres que han enterrado a su hija, hijos que han perdido a su madre, quimioterapias, operaciones quirúrgicas: me pregunto para qué nos está preparando la vida. Y no es cosa de temblar: sabemos que es inevitable y aprendemos a reconocer el momento de ir deshaciendo nudos, desatando lazos, amando sin apegos.
El poemario de Antonio Cruz, “Una habitación de hospital con vistas al mar” (Edt. Letras cascabeleras, 2018) nos da la oportunidad de profundizar en la experiencia de la madurez, esa madurez a la que nos enfrenta la enfermedad, la convalecencia, el debate entre la vida y la muerte de alguien a quien amamos y que, en esta ocasión -no olvidemos el privilegio de vivir en el país con el, posiblemente, mejor sistema sanitario del mundo-, acaba bien. Es decir, con el triunfo de la vida.
Estamos ante un libro convulso, radical en su vocabulario, versicular en su ritmo. Se entreveran en él cotidianeidad y cultura. Se nos descubren los nombres y la obra de algunos poetas holandeses de los que Antonio Cruz es uno de los mejores conocedores en nuestro país, además de traductor para la editorial y la revista Ravenswood, de la que es fundador.
Constituye este uno de los rasgos más personales de la voz de Cruz: ese aura de extrañeza de una poesía como traducida que consigue abrir en el lenguaje nuevas texturas y que deja en el lector la sensación de estar comprendiendo y, a la vez, acercándose a algo que escapa a cualquier intento de apropiación.
Estoico y, a ratos, desengañado, el libro sostiene y es sostenido por una dimensión trascendente que, según avanzamos, se nos revela verdaderamente religiosa. Eso sí: se trata de una religiosidad de corte contemporáneo y lenguaje poderosamente personal fraguada en la experiencia del dolor y la enfermedad, pero también en la esperanza y la experiencia redentora que el sufrimiento puede tener cuando es vivido con fe en el Misterio de un Dios tocado, como en el caso de Jacob, en la lucha cuerpo a cuerpo. Las ilustraciones de Hilario Barrero traen a estas páginas el universo particular de nuestro poeta y dibujante afincado en Nueva York. Sus anatomías y paisajes, instalados en la geometrizazión de lo orgánico, dejan un testimonio que hace de este un libro irrepetible en su misma factura, una joyita donde Barrero enlaza su visión con la de los poetas emergentes. Un puente entre el Mediterráneo avistado desde una habitación de hospital en Almería y el skyline de la Gran Manzana.
Potentes son, en este sentido, los “Seis poemas religiosos” que Antonio Cruz dedica a este reseñista -gracias Antonio: ha sido muy emocionante descubrir estos versos-. Del libro del Génesis al Apocalipsis pasando por el Evangelio de San Mateo (inquietante el poema “Deudas”), estos poemas religiosos acaban desembocando, en la parte última del libro (“Breviario: Al principio fue el Logos”), en una metapoética donde existencialismo y aliento místico componen trazos como cortes visibles en el alma invisible.
Un libro de arriesgada originalidad. Una lectura cuya extrañeza se nos hace adictiva, pues es milagro encontrar tal valentía en medio de un panorama empantanado en sentimentalismos insustanciales e imágenes tan banales como previsibles. Un libro que mira a los ojos de la muerte para que los de la vida nos miren. Un libro que pone el dedo en el dolor para que la belleza no se fosilice.